
El martes 6 fue el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (FGM, por sus siglas en ingles). Aproveché para ver el muy buen especial de Antártica Press sobre el tema que tenía pendiente. Antártica es el medio en el que el multifacético empresario, piloto y actor Enrique Piñeyro une periodismo y acción directa en todo el mundo para “cubrir las historias que no deberían existir”, y el documental de FGM filmado entre España, Kenia, Sierra Leona, Etiopía, Suiza, Alemania y la frontera con Somalia, fue su carta de presentación en octubre último.
Se supone –lo suponía antes de su trabajo de campo en comunidades de mujeres africanas y lo cuenta en la investigación de Antártica la antropóloga argentina radicada en Barcelona Adriana Kaplan Macusán– que la práctica de extirpar parcial o totalmente los genitales externos femeninos por motivos no médicos a chiquitas de hasta 15 años era un rito de paso en desuso. Sin embargo, hay 200 millones de mujeres vivas que pasaron por esto, y 4 millones de niñas en riesgo cada año porque, pese a que la FGM está prohibida por ley en 51 de los 92 países en donde ocurre, se sigue realizando de manera clandestina.
Son las mujeres de la familia –sometidas ellas mismas a la mutilación en su infancia– las que se encargan de mantener y ejecutar la tradición que, contrariamente a lo que también suele suponerse, no siempre está vinculada a las creencias religiosas. Como explica Kaplan en el documental, aunque el Islam no lo promueve, el Corán dice que el profeta Mahoma lo aceptó y los países en donde tiene lugar son mayormente musulmanes. Pero la verdadera razón detrás de la FGM es la búsqueda de restringir el placer sexual en las mujeres jóvenes para evitar las relaciones sexuales prematrimoniales y poder así arreglar casamientos de niñas “puras”, que son mejor cotizadas en el mercado matrimonial.

Los relatos de sobrevivientes que forman parte del especial en el que Piñeyro enfocó esfuerzos durante todo el 2023 son estremecedores. Asha Ismail, que nació en una zona de Kenia fronteriza con Somalía (donde el 98% de las mujeres fue mutilada) cuenta por ejemplo cómo su propia madre la llevó a otro pueblo cuando sólo tenía cinco años y bajo el prometedor anuncio de que sería purificada la sometió a la ablación.
La inocencia de esa niña que se entregó feliz a los designios de la persona que debía cuidarla se rompió junto con la posibilidad de convertirse en una mujer sexualmente plena. Fue el principio de un camino tortuoso que continuó cuando fue obligada a casarse con un hombre que la violó en su noche de bodas y además la dejó embarazada. Pero el nacimiento de su hija la impulsó al activismo contra la mutilación genital. “Me dio mucha rabia que fuera una niña y no un niño, porque para un niño la vida sería mucho más fácil –dice Ismail–. Y me enfadé y lloré mucho, de rabia, de impotencia. Sentía que no podía hacer nada por esa criatura. Fue entonces cuando decidí: es mi hija, yo decido. Ya sé que los hijos no nos pertenecen, pero en ese momento era mía, dependía de mí. Y entonces decidí que no iba a pasar por todo lo que había pasado yo”.
El salto de esas mujeres que se niegan a repetir la historia y de muchos hombres que comienzan a entenderlo y las apoyan es lo que hoy puede cambiar la situación. Y es que es la estructura patriarcal la que lleva a las madres a recurrir a la práctica: satisfacer a los varones es muchas veces la única manera en la que imaginan que sus hijas podrán sostenerse en el futuro y esa es la cultura que debe desarmarse.
En sus viajes a diversos países africanos, Piñeyro mantuvo reuniones con autoridades para impulsar una prohibición global que se imponga por sobre las leyes actuales que funcionan apenas como una sugerencia. Si algo queda claro a la luz de los testimonios que recoge esta primera y ambiciosa incursión del empresario en el periodismo humanitario es que la FGM es, sobre todas las cosas, una forma de controlar el cuerpo y el rol de las mujeres en la sociedad.

Pensaba en eso cuando anteayer, tras el fracaso de la llamada Ley Ómnibus en la Argentina, trascendió el proyecto de una diputada oficialista para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en 2020. Y pensaba específicamente en aquel discurso memorable del entonces senador Pino Solanas la noche de 2018 en que se perdió el debate en la Cámara Alta. Porque al final se trata de lo mismo, de mecanismos para controlar nuestro cuerpo, nuestro placer y nuestro lugar en el mapa político y social. Y es una de las promesas de campaña más amenazantes de esta versión ultraconservadora de libertarianismo que parece sólo hablarle al mercado y a los (hombres) ricos.
En aquella intervención, el recordado Pino habló del derecho de las mujeres a decidir con libertad e hizo una pregunta que hasta ese momento no se había escuchado en el recinto: “¿Por qué tenemos miedo a decir el derecho a gozar, a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo?”. Y es que cuando hablamos de cercenar nuestro derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, en el fondo hablamos de lo mismo que cuando lo hacemos sobre FGM. Como decía Solanas en 2018, hablamos, en definitiva, de restringirle a las mujeres el goce como derecho humano fundamental.
Desde los feminismos nos preguntamos muchas veces si hay que darle lugar a las intentonas ridículas de discutir nuestros derechos cada vez que hace falta una cortina de humo para distraernos de los vaivenes de las crisis económicas e institucionales. Eso tiene y tuvo sentido como herramienta política de líderes varones –incluso de los que sólo habilitaron el debate porque pensaron que era imposible que lo lográramos– desde una misoginia que hoy ni siquiera se oculta (total nuestros derechos no les interesan).
No es la primera vez que ocurre, pero es bueno recordar que siempre logramos usarlo a nuestro favor: las mujeres ya sabemos que tenemos que convertir en oportunidades los espasmos estratégicos de los señores en el poder sobre las discusiones que nos atraviesan literalmente el cuerpo. En este caso es distinto, porque se trata de retroceder sobre una cuestión saldada con mucho esfuerzo, tras años de lucha en las calles para instalar el debate público: hay mucho más en juego, mucho más para perder; se trata de nuestra salud reproductiva y para poder gozar, antes tenemos que estar vivas.

Es cierto que el proyecto presentado por la diputada Rocío Belén Bonacci hizo agua en cuanto se difundió; ni siquiera fue respaldado por los demás firmantes, que negaron haber participado formalmente del escrito, y el vocero presidencial aclaró que no era parte de la agenda ni había sido impulsado por el presidente. Pero lo real es que se trata del mismo presidente que eligió mencionar “la agenda sangrienta del aborto” y plantarse como enemigo del feminismo durante sus 22 minutos de fama en Davos. Y que aunque este proyecto en particular sea un bluff, no parece serlo la alianza con las iglesias evangélicas y organizaciones católicas como nuevos intermediarios de los planes sociales ni la persistencia de los grupos que –como también dijo Pino en aquel discurso histórico que recomiendo volver a ver, porque emociona– “creen que le pueden imponer a las mujeres su mirada del mundo”.
En enero de 2017, un año antes de ese debate finalmente trunco y apenas un día después de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, una masiva marcha de mujeres se rebeló contra la amenaza misógina que ahora parece haber calcado la actual administración nacional. El contexto es algo diferente: con los antecedentes cercanos del #NiUnaMenos y el #MeToo, las mujeres del mundo nos sentíamos empoderadas en todo el sentido de la palabra y parecía que podíamos hacerle frente a casi todo; hoy, en cambio, quedamos como noqueadas, agazapadas como podemos ante una reacción que pocas esperábamos y con un miedo fundado en intimidaciones y ataques concretos desde las más altas esferas del poder.
Pero al ver la respuesta inmediata y transversal del movimiento de mujeres –y también de muchos varones que supieron ser aliados y necesitamos otra vez de nuestro lado– ante la sola idea de volver atrás sobre los derechos conquistados, se augura por primera vez una esperanza de frenar tantos atropellos cotidianos y explícitos. Nos queda exactamente un mes para reorganizarnos y demostrar que nuestra libertad también importa.
El 8 de marzo tenemos que estar todas y volver a ser marea, aunque –como en el meme– canse protestar de nuevo por la misma mierda. A lo mejor, después de tanto provocarnos nos llenaron otra vez de sentido. A lo mejor tengamos que terminar agradeciéndole a las fuerzas celestiales que, en su afán de avanzar sobre nuestras conquistas, nos hayan recordado lo que nos juramos en las calles: no vamos a dar ni un paso atrás.
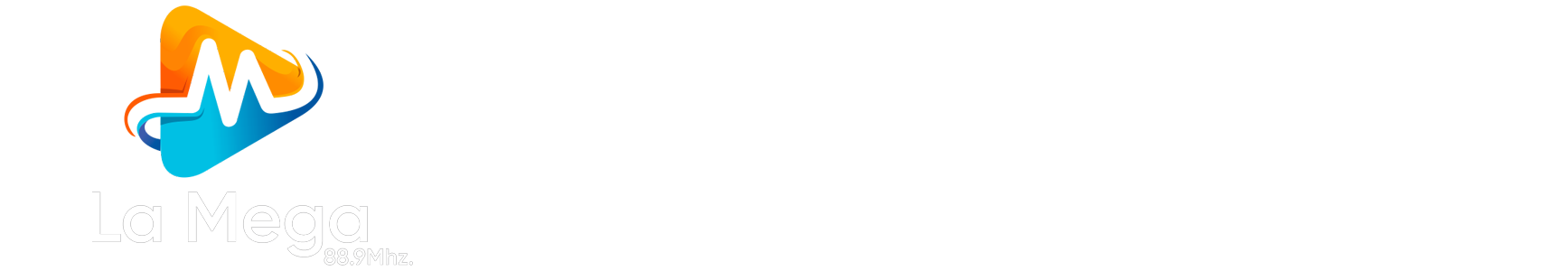
Hacer Comentario